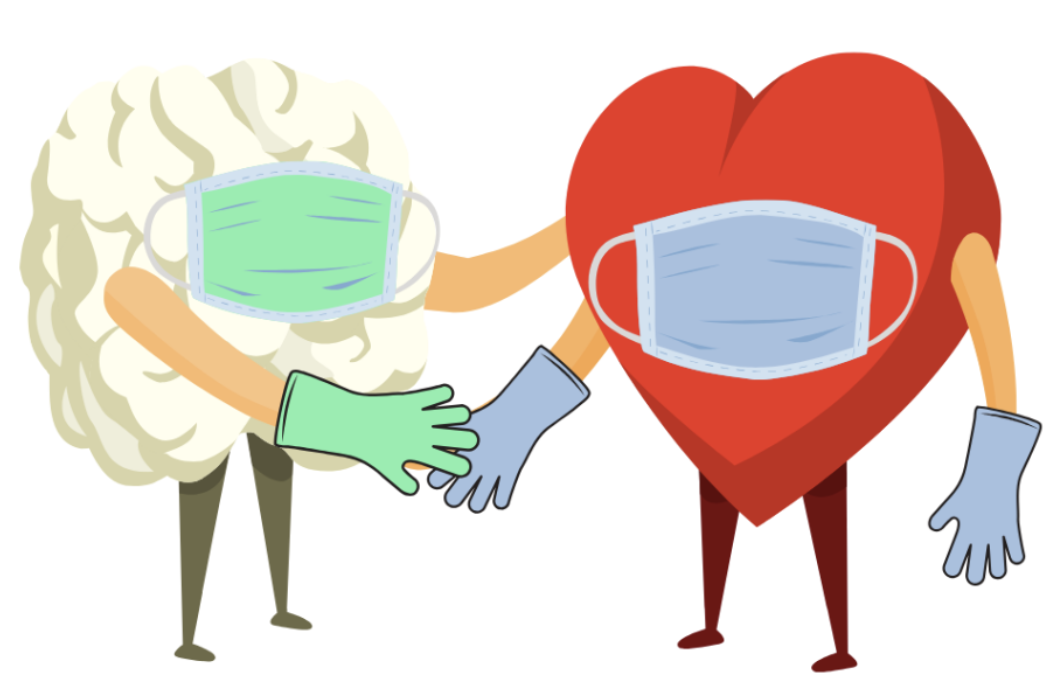Termina el estado de alarma, empieza el calor y el verano. Tras la experiencia inédita de vivir una pandemia, de escala planetaria, vivir el confinamiento y el severo impacto de enfermedad y muerte en nuestra cercanía y en las televisiones, tras esperar con inquietud la reducción de cifras de muertes y contagios y haber “aplanado la curva”, hay ganas de pasar página y de dejar atrás lo vivido en estos meses. Hay deseo de encuentro. Hay ganas de volver a la normalidad, de relajar la tensión, pero ya no existe una normalidad como la de antes.
Algo ha cambiado profundamente en toda la sociedad, aunque no golpee por igual a cada persona. La pandemia COVID19 ha sido una catástrofe, y genera una situación de emergencia social. Una emergencia social implica una perturbación radical de la vida cotidiana, que provoca en toda la población un alto grado de incertidumbre y sensación de amenaza, física y económica, modificando las referencias y normas de toda la vida social.
Cambiaron las referencias sociales para todos al tener que incorporar toda la información sobre el virus, la enfermedad, el estudio epidemiológico, la mortalidad, las diferentes medidas tomadas en diferentes lugares y la valoración que de todo ello se hace desde distintas instancias y administraciones. Una información que llegó a la población mezclada con abundante ruido, contradicción y desinformación. También con la incorporación del despliegue de medidas instauradas para disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad y la aparición y severidad de nuevos brotes.
Y cambiaron también las referencias sociales, porque desde el inicio de la crisis se ha puesto de manifiesto, con los sucesivos y violentos cambios vividos lo vulnerable de nuestra anterior seguridad y confianza en el sistema en que se desarrollaba nuestra anterior “normalidad”. La creencia global de un sistema que nos aporta a cada persona «lo estable y previsible» mediante el mercado y el consumo se ha mostrado bastante ilusoria, haciéndose patente su fragilidad.
Sabemos del impacto económico con su cadena de cierres en empresas y negocios, pérdida de empleos, de vivienda, de una mínima seguridad para grandes sectores. Sabemos que se agravan las desigualdades instaladas. Sabemos que hay muchísima población vulnerable, con dificultades reales para la subsistencia.
Hoy, sentimientos de soledad e indefensión serpentean el presente y las previsiones de futuro. Se habló mucho de los efectos traumáticos por la pandemia. Expresiones de angustia, miedo, el aumento de consumo de alcohol y de juego en línea, la dificultad para dormir, de imaginar un futuro… conviven con la euforia y deseos de vuelta atrás “para cerrar el paréntesis” como si nada hubiera pasado. También el sufrimiento de nuestras profesionales socio-sanitarias y otros empleos esenciales que tuvieron que afrontar el miedo sin espacio de palabra y con escasez de medios materiales. El individualismo en que vivimos niega los procesos de duelo; sólo permite “expresar lo positivo”, y hace que el malestar psicológico se vea como un problema de cada cual.
No se trata de negar ni de patologizar. ¿Qué haremos, como sociedad, con la incertidumbre, la soledad, la desesperanza, el miedo, la irritabilidad?, ¿darlo por “normal” e intentar seguir como si nada? ¿Una razón más para el consumo ya excesivo de psicofármacos?, ¿consultas individuales? Esto nos lleva a pensar ¿cuál es el lugar de la Salud Mental como dimensión de la Salud Pública? El cuidado y la prevención en salud mental son correlato necesario de la salud “física”. El cuidado de los aspectos psicológicos, emocionales, ante un duelo social como el que hoy enfrentamos colectivamente es una necesidad, que, sin embargo, está severamente invisibilizada y parece que solo preocupa cuando los efectos post-traumáticos se expresan en alteración de las conductas “individuales”. Sin embargo, una situación como la actual requiere de la elaboración de un duelo social, más allá de la atención terapéutica en algunos casos.
Sabemos que no puede haber salud comunitaria sin trabajo y elaboración del duelo social. Y sabemos también que el proceso de elaboración del duelo, mecanismo del psiquismo humano para la adaptación al cambio, requerirá de trabajo específico, que no está favorecido ni considerado como necesario en el imaginario social instituido. El trabajo grupal y comunitario, permite a las personas juntarse y compartir sentimientos y dolores propios de una situación social compartida, y con metodologías que faciliten la elaboración y no la queja es un camino idóneo.
La experiencia de los “EPIs emocionales para profesionales sanitarixs”, grupos generados por el Centro Marie Langer entre abril y mayo de este año, durante los momentos más duros de la epidemia, con formato virtual, planteados como contribución al cuidado profesional de unas profesiones muy expuestas al dolor y al silencio, han sido una alternativa útil y posible en este sentido. Hay muchas otras por acometer.
Elena Aguiló Pastrana. Médica de Familia y Comunitaria. Centro de Desarrollo de Salud Comunitaria ‘Marie Langer’. Junta directiva de NoGracias
REFERENCIAS