
En una entrada reciente, Sergió, planteabas indirectamente esta cuestión al reseñar un texto en el BMJ sobre los nuevos biomarcadores:
«Para Hoffman y Gilbert Welch debemos solucionar los problemas reales de las personas, pero no crearles otros nuevos. Si los responsables políticos de este país de verdad están preocupados por la sostenibilidad del sistema, deberían comenzar por tomarse en serio de una vez el problema de la medicalización creciente e insostenible de la sociedad. De lo contrario, no habrá más futuro que el que diseñen compañías únicamente preocupadas en aumentar sus beneficios.»
La transformación de signos, síntomas y biomarcadores (a través de sistemas de monitorización y diagnóstico) en enfermedades susceptibles de ser intervenidas medicamente (medicalización) es una de las caras de la tecnología en medicina; las otras, muy relacionadas, son los fármacos, las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, y los sistemas electrónicos de gestión y toma de decisiones.

http://www.nogracias.eu/2017/07/20/profesional-sin-atributos-la-ideologia-la-medicina-cientifica-abel-novoa/
Recientemente escribíamos una entrada en la que criticábamos el sesgo básico que en el juicio clínico ha introducido la «ideología de la medicina científica»:
«una racionalidad tácita rectora que extiende una formulación específica de valores y prácticas a cada dimensión de la medicina clínica, reconstruyendo tanto el concepto de conocimiento relevante como la manera de utilizarlo en el juicio clínico.»
Quizá deberíamos haber sido más específicos formulando el concepto como «ideología de la medicina tecno-científica».

En ese texto comentábamos, siguiendo a Toulmin, como la razón sufrió un desequilibrio con el advenimiento de la ciencia moderna, entre los siglos XV y XVII, basada en la matematización y la experimentación.

Como dice Gilbert Hottois en su más que recomendable texto «El paradigma bioético: una ética para la tecnociencia»:
«Una y otro (matematización y experimento) obligan a romper con nuestro ser-natural-en-el-mundo-por-el-lenguaje. Esta ruptura priva al mundo de significado, a la vez que hace de él un campo de operación y de acción»
Efectivamente, la naturaleza operativa de la ciencia impone una nueva visión de la práctica médica gracias a la capacidad de la estadística para realizar predicciones y de la tecnología para conseguir efectos tangibles.

Hoy, con la preponderancia de la medicina tecnocientífica -y las creencias tácitas que arrastra de inmediatez, objetividad, neutralidad, competencia y verdad-, la interacción del profesional sanitario con la realidad clínica, con las dolencias y los problemas de las personas, está irremediablemente mediada por la técnica.

Como explica Ellul en «El orden tecnológico», uno de los capítulos de la recopilación que hemos recomendado varias veces «Filosofía y tecnología»:
«La técnica se ha convertido en el entorno nuevo y específico en que el hombre se ve obligado a existir, al haber suplantado al antiguo entorno, es decir, al de la naturaleza»
Sin duda, la técnica es definitivamente el nuevo entorno de la medicina; no es que la técnica influya en la medicina sino que la medicina está «situada» en la técnica y esta novedosa posición de la medicina es probable que no haya sido suficientemente reflexionada.
Es decir, la tecnociencia en medicina ya no es «un aspecto más a considerar» sino que la medicina hoy en día se define a través de su relación con la tecnociencia.
Las opciones y fines de la medicina están, y estarán más aun en el futuro, basadas y determinadas por la tecnociencia.
Los profesionales sanitarios no somos ya libres para elegir: estamos definitivamente insertos en el proceso tecnocientífico y modificados, queramos o no, por él.
Y el problema es que la tecnociencia crea el objeto que explora.
Los biomarcadores que criticas, Sergio, han creado una nueva realidad, una nueva verdad: el pre-alzheimer, las inmunofirmas o los parámetros monitorizados por el «smart-holter».
Escribe Hottois:
«La verdad ya no es aquella experiencia luminosa y explicativa que nos revelaba la esencia profunda de lo real.. es eficiencia tecnocientífica, seguridad y poder de acción»
La práctica clínica (entendida como una acción interpretativa donde el profesional debía reconstruir el escenario clínico -mediante la integración de conocimiento, comunicación, experiencia y compromiso moral- para darle sentido a las dolencias de las personas) ha sido históricamente el instrumento para revelar «la verdad luminosa» en medicina.
Pero, hoy, la tecnociencia impone el nuevo criterio de verdad: lo que funciona.
Escribes a propósito de los nuevos biomarcadores:
«Para ellos (Hoffman y Welch) en sistemas sanitarios regulados, como aún es el español, cualquier tipo de nueva prueba diagnóstica debería ser rigurosamente evaluada antes de ser aprobada., y sus productores deberían especificar pormenorizadamente cuáles son los supuestos beneficios, riesgos, falsos positivos y coste de sus artilugios.»
Tus requisitos podrían reducirse a la pregunta: ¿funciona? (vas más allá, lo sé; ahora lo veremos)
Sin querer, ya estás en el juego tecnocientífico porque los biomarcadores funcionarán y si no funcionan es porque hay algún «error técnico», no porque no tengan sentido.
Es decir, la tecnociencia equipara verdad y efectividad/eficacia: si funciona -es igual si funciona en contextos de investigación (lo que llamamos eficacia) o si funciona según la experiencia empírica de enfermos, ciudadanos y profesionales (que es, en mi opinión, la nueva definición que deberíamos utilizar de efectividad, considerando por dónde van las agencias regulatorias y los cada vez más laxos criterios utilizados para introducir tecnologías)- es que es verdadero.
Pero si no funciona, no es porque la nueva tecnología no tenga sentido, como decíamos, sino porque hay algún fallo técnico que, por tanto, tendrá una solución técnica.
El criterio de verdad sigue siendo, a la postre, «lo que funciona».
La carta epistémica de presentación de la verdad en medicina es, sin duda, hoy en día, lo que funciona.
¿Hay otros criterios?
Por supuesto.
Son criterios que tienes en la cabeza Sergio pero no explicitas claramente, en mi opinión: criterios como lo que es relevante para las personas («lo que preocupa a los ciudadanos»), lo que genera globalmente más salud (entendida ésta en su sentido más amplio de «capacidad») que enfermedad («reducción de los riesgos potenciales») o la equidad («¿Qué pasa con los que no resultan beneficiados por la prueba?»)
Salud como capacidad, relevancia clínica, individual o social, o las consecuencias relacionadas con la equidad de las nuevas tecnologías, son efectivamente criterios para evaluarlas, en mi opinión, más importantes que la eficacia o la eficiencia.
Pero, ya oigo romperse las vestiduras de «los nuevos creyentes en la ciencia» que responderán rápidamente:
«la medicina tecnocientífica ya no utiliza variables blandas o susceptibles de manipulación ideológica sino criterios técnicos de efectividad/eficacia y eficiencia; la tecnociencia se auto-regula; sus verdades son siempre provisionales y es el propio método científico el que selecciona las respuestas más funcionales y operativas»
Ya.
Total, que yo te diría, querido amigo: chaval, estamos jodidos.
La respuesta a la pregunta que titula este post ¿Está acabando la tecnología con la medicina? es:
Sí, la tecnología está acabando con la medicina clínica.

http://www.nogracias.eu/2017/06/25/innovacion-sin-pacientes-buscando-nuevo-contrato-social-conocimiento-biomedico-abel-novoa/
Recientemente he propuesto, en una increíble sesión que compartimos ambos con la industria, algunos criterios distintos a los tecnocientíficos y que habría que considerar en lo que creeo es el imprescindible «nuevo contrato social por la ciencia biomédica» que ha de abordarse:
- Como toda empresa humana, la tecno-ciencia tiene sus limitaciones. Sin embargo, precisamente, debido a su enorme éxito, estas limitaciones no han sido reconocidas hasta hace bien poco. Todavía, cualquier impugnación o crítica a la tecno-ciencia es interpretada como un ataque a la verdad, a la objetividad y al progreso
- Algunas de estas limitaciones: compartimentación y fragmentación del conocimiento, la ideología de la inmediatez (que barniza de verdad y objetividad los productos de la ciencia) y la (falsa) disyunción entre hechos y valores que impide la reflexión política acerca del estatus de la ciencia y sus condicionamientos históricos o económicos

http://www.vozpopuli.com/altavoz/next/rota-maquina-hacer-ciencia_0_1047795794.html
- No es posible un progreso automático, acumulativo, indefinido, natural y mecánico: el modelo lineal de Vannevar Bush no es aplicable a la medicina. Hoy hemos leído una muy interesante entrada que mencionaba también a Vannevar Bush cuyo párrafo merece la pena reproducir:
«Daniel Sarewitz, quien afirma que “la ciencia académica se ha convertido en una empresa onanista digna de Swift o Kafka” y los científicos están actuando “como grupos de poder no muy diferentes de los agricultores o los ejecutivos”. Esto último lo escribió en Nature hace una semana, donde argumentaba que la caída de la calidad de los estudios y el estado de competición permanente y la burbuja de resultados se deben a una situación permitida de facto por los científicos bajo una premisa: “dadnos a nosotros el dinero, dejadnos solos y resolveremos los problemas del mundo”. En un artículo mucho más extenso, publicado en The New Atlantis, Sarewitz atribuye el nacimiento de este “mito” al influyente y poderoso ingeniero Vannevar Bush quien en 1945 – en su artículo «Science, The Endless Frontier» (Ciencia, la frontera infinita) – estableció la idea de que invirtiendo en ciencia básica, y dejando a los científicos llevarse por su propia curiosidad, se resolverían todos los problemas de una sociedad próspera.»
- A pesar de que la tecnociencia está conformada por cuatro subsistemas estructuralmente conflictivos carece de procedimientos democráticos para su resolución: los valores económicos (rentabilidad, protección de la propiedad intelectual, secreto comercial), los valores epistémicos científicos (verdad, verosimilitud, generalidad, adecuación empírica, precisión, coherencia, simplicidad, colaboración, acceso público), los valores profesionales (beneficencia, no maleficencia, justicia, objetividad) y los valores políticos (bien común, equidad, transparencia, participación, rendición de cuentas) son esencialmente conflictivos. La causa de la crisis biomédica es la preponderancia abusiva de los valores económicos sobre los demás.
- La generación de espacios de deliberación pública entre profesionales sanitarios, científicos, políticos, empresarios y ciudadanos debe ser parte del nuevo contrato social por la ciencia biomédica porque las funciones y consecuencias sociales de la innovación son inevitablemente controvertidas
- En el nuevo contrato social deben ganar importancia criterios diferentes a los meramente científicos, económicos o empresariales como los de utilidad colectiva, bien común, equidad, sostenibilidad económica y medio ambiental o participación. La ciencia está obligada a dialogar con la economía, la política, la ética y la sociedad civil acerca de la relevancia, de las prioridades, de su aplicación política, de los costes económicos o de la manera de incluir a los ciudadanos en la definición de los problemas. Que algo sea verdadero o que funcione ya no basta.
- La mayoría de los retos de la sociedad no tiene una respuesta médica. En cambio, un excesivo énfasis -en recursos, investigación o atención social- en abordar los problemas médicos mediante la tecnología, sí supone un obstáculo para que puedan abordarse los determinantes que limitan el desarrollo las capacidades humanas esenciales.

Desde luego, una condición necesaria para volver a «equilibrar» la medicina es la democracia del conocimiento, que diría Innerarity, pero también que existan profesionales que se hagan cargo de la complejidad y «no se dejen llevar» por la maquinaria científico-tecnológica y económica que domina la medicina.

Reseñábamos a Gadamer para explicarlo:
«La aplicación del conocimiento médico generado mediante el estudio de grupos de pacientes a casos particulares requiere, en el fondo, de una cuidadosa negociación con los pacientes y las situaciones concretas para que la comprensión, la explicación y la toma de decisiones sean coherentes”
Esa negociación o, nos gusta más, conversación reflexiva que debe definir la relación clínica contemporánea es hoy más exigente que nunca debido precisamente a la poderosa ideología de la medicina tecnocientífica y a los intereses económicos que existen detrás de ella.

Parafraseando a Shön, una conversación reflexiva tendría este contenido:
«El profesional reconoce que su pericia y conocimientos tecnocientíficos están incrustados en un contexto de significados. Atribuye a sus pacientes, tanto como a sí mismo, la capacidad de pensar, de conocer y de definir un plan. Reconoce que sus acciones pueden tener para su paciente significados diferentes a los que él pretende que tengan, y asume la tarea de descubrir en qué consisten estos significados. Reconoce la obligación de hacer accesibles a sus clientes sus propias comprensiones, lo que quiere decir que necesita reflexionar de nuevo sobre lo que sabe y cómo hacerlo relevante para el paciente, los ciudadanos y/o la sociedad”
El profesionalismo (que podríamos llamar democrático o reflexivo) es una de las claves para que ciudadanos y pacientes sepan qué hacer con los test para el pre-alzheimer, las nuevas inmunofirmas o los parámetros monitorizados por los «smart-holters» que comentas en tu entrada.
Por eso, lo más importante para este «engranaje» tecnocientífico y económico es controlar al profesional sanitario tanto en la esfera intelectual como en la ética; desactivarlo en tanto que sujeto reflexivo; anularlo… dejarlo sin atributos.
Y lo están consiguiendo Minué, lo están consiguiendo.
Sergio, en tu texto muestras poca confianza en los profesionales cuando aludes a que deberían ser los responsables políticos los que se tomaran «en serio de una vez el problema de la medicalización creciente e insostenible de la sociedad»
Yo creo que no hay mucha esperanza en que la evaluación técnica de las nuevas tecnologías, las GPC, los protocolos, los expertos tecnócratas, etc… ayuden a los responsables políticos a separar «el grano de la paja».
Tampoco es factible ni realista «detener la máquina».
Solo nos quedan los profesionales, Sergio. No hay nadie más.
Quizá, también, ciudadanos comprometidos que junto a profesionales reflexivos asuman la complejidad y así intentar iluminar el nuevo oscurantismo tecnocientífico que, como decía Rosa Tomás en twiter, «es como un tsunami».
Sin embargo, antes de acabar, quiero vuelvo a contestar a la pregunta del principio, esta vez con un poco más de optimismo:
¿Está acabando la tecnología con la medicina?
Depende.
Si hay profesionales reflexivos y democracia del conocimiento.. será algo más difícil que la tecnociencia acabe con la medicina.
Un abrazo compañero

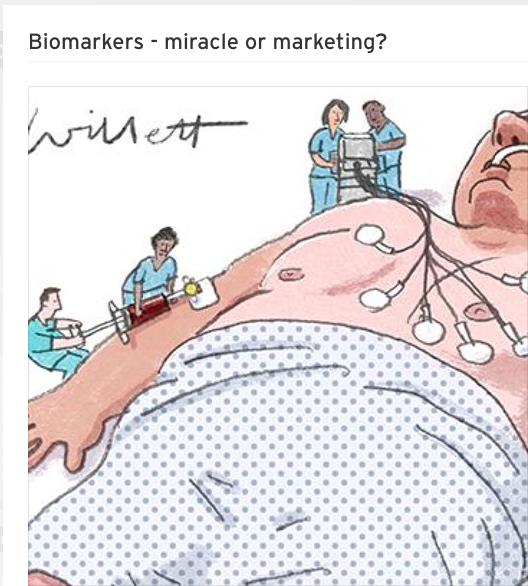
“Debemos solucionar los problemas reales de las personas, pero no crearles otros nuevos”. Se trata, sin duda, de un aggiornamento del adagio hipocrático primun, non nocere. . Cuando decimos “problemas”, asumo que estamos hablando de “enfermedades”. Pero, ¿quién define y prioriza los “problemas reales” de las personas? ¿Una pléyade de sesudos ilustrados que, sin procedimientos democráticos de control, señalan el problema, proponen –con frecuencia, imponen– el remedio y sentencian ex catedra como si de la verdad absoluta se tratara? ¿Una vez más, todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Después, la máquina va sola: la educación, la Facultad, los medios de comunicación, los siempre solícitos políticos… y los no menos esforzados profesionales –que lo suyo les ha costado–. Aunque existan grados, por acción o por omisión, todos tenemos algo que ver. Si no preguntas, podrás evitar que la discrepancia nos estropee una buena publicación. Un fleco más de la expropiación de la salud, de la que hablaba Iván Illich.
La tecnociencia, la medicina basada en el riesgo –también llamada “medicina preventiva”– y el miedo a la enfermedad –hábilmente gestionado desde el concepto mismo de enfermedad– son el trípode sobre el que descansa la medicalización de la vida… y el negocio. A mayor número de enfermos, más nec-otium, que, por definición, no descansa. Como en el tango de Gardel, incluso cuando “el músculo duerme, la ambición trabaja”.
El sistema sanitario será “sostenible” mientras haya enfermos que la justifiquen su partida presupuestaria –el 10% del PGE de 2017–. El sistema sanitario es una eficiente factoría de enfermos. En ayuda argumentaria mutua concurren presupuestos y tecnociencia que “creando el objeto que explora”, genera la autodemanda, motor de este endiablado vórtice medicalizador que está poniendo en solfa –eso dicen– el propio sistema sanitario, “joya de la corona del Estado” –eso dicen, también–. El ciudadano, más pronto que tarde, asume que, por obra y gracia de algún protocolo, le descubrirán un “marcador” que desenmascare la enfermedad que, agazapada, siempre está al acecho. Le pondrán el marchamo de paciente –del griego p§scw, sufrir–, después, el de enfermo –infirmus, débil, pusilánime– y, con suerte, le dirán “de qué mal se ha de morir”. Jodido y agradecido a su costa, ya se sabe, siempre que “funcionen”, no importan los medios, “lo que escuece, cura”.
La verdad ha dejado de ser la evidencia –en el sentido latino, aquello que resplandece por sí mismo–. La verdad es la última evidencia –en el sentido anglosajón del término–: hay “evidencias” de que el café alarga la vida, mañana puede ser que la alcorce, pero, de momento, tenemos “evidencia” de lo primero. Hasta hace poco “evidencias” era la segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo “evidenciar” –tu evidencias–La evidencia, sin embargo, solo puede usarse en singular, porque solo es una: quedar en evidencia, poner en evidencia. Al final, el uso –ya que “funciona”– la terminará “indultando” y una vez hecha la faena, regresará viva al toril de la jerga médica. La perversión del lenguaje, siempre por delante. La torre de Babel hubiera conseguido su objetivo –y era casi tan ambicioso como aquel de “salud para todos”– si los operarios hubieran tenido un poco de complicidad con el lenguaje. Pero cuando uno hablaba de salud, el otro entendía medicalización… y así les fue. No es la desautorización a una de las mejores herramientas de que disponemos para “conocer”, es, ni más ni menos, una llamada a la humildad, la prudencia y la mesura en ola aplicación de ese “conocimiento”.
La muerte de Dios proclamada por Nietzsche era consecuencia del imperio de la razón, frente a la “verdad revelada”, pero la razón conlleva miedo escénico y necesita un argumentario en que apoyarse y, si non e vero, e ben trovato: verdad es el algoritmo que funciona, ¡háganse las pruebas que lo demuestren!… y las pruebas –evidencias, en sentido anglosajón– se hicieron. Pero como en Babel, éstas se contradecían, necesitaban ser “reconducidas” o silenciadas y, gracias al neolenguaje, eran anfóteras –se comportaban como ácido o como base, según el medio–.
En este contexto, no es de extrañar que lo verdadero termine siendo lo que funciona tapándole la boca al mensajero. Los síntomas –las palabras en las que se basa el “lenguaje del cuerpo”–, antes de ser escuchados e interpretados en su contexto, ya se han convertido en enfermedades… y si hay diagnóstico, habrá un tratamiento, piensa el ingenuo paciente y el acosado médico, atrapado entre su esperada “omnipotencia” y las consecuencias penales –poenalis, lo referente a la multa– que pudieran derivarse. Para rematar, solo falta que el tratamiento “funcione”, pero para ello cuenta con la fe del carbonero –“yo solo sé que funciona porque lo dicen en la televisión”–, el placebo y el rol atribuido del médico “curalotodo”. Y si no lo hace, parafraseando a Jarcha, sin duda lo hará. No olvidemos que la mayoría de los “trastornos” se curan solos, de ahí el efecto taumatúrgico de las listas de espera y la historia natural de la “enfermedad”.
Dice el necio –nescius, ignorante, ingenuo– en su corazón: “Urge una deliberación amplia, profunda y sin conflictos de interés sobre el concepto de salud/enfermedad. Urge una deliberación amplia, profunda y sin conflictos de interés sobre la deontología, la profesión sanitaria y su objetivo –también la DPO–. Urge una deliberación amplia, profunda y sin conflictos de interés sobre los fundamentos epistémicos del conocimiento en el que se basa el ejercicio de la medicina”.
De no tener lugar esta triple deliberación, la tecnociencia y los protocolos –por muy apodícticos que parezcan– acabarán, sin remedio, con la profesión médica.
P.D. Veo que el «copiar y pegar» no respeta la fuente tipográfica ni las cursivas -o, quizás, no he sabido hacerlo, por lo que pido disculpas.